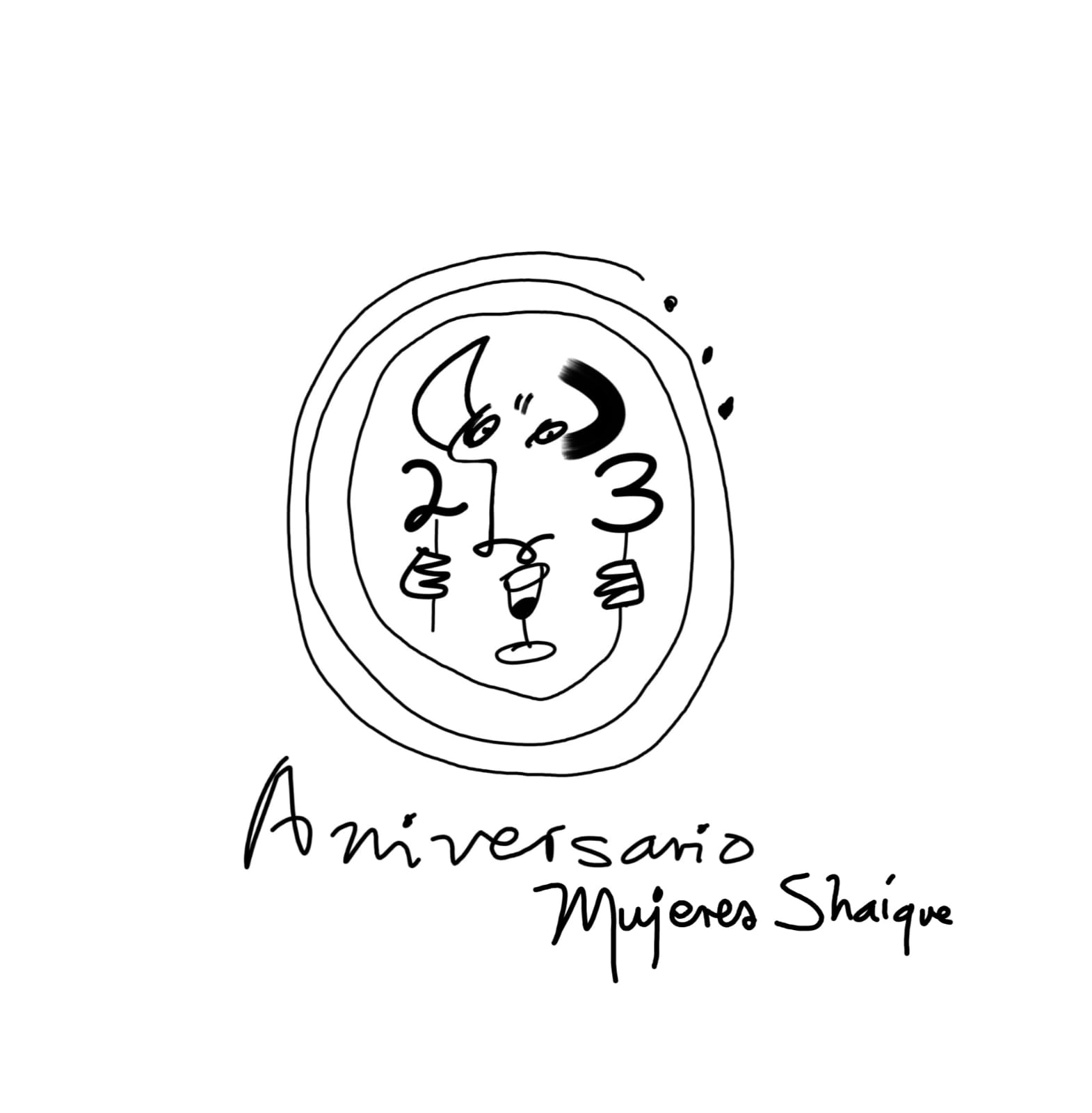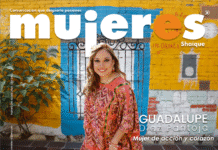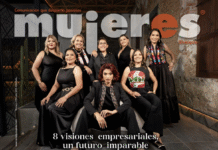Penélope MARTÍNEZ CAMPOS*
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRTO.-Para comprender las adicciones es importante mencionar que todas ellas comienzan en el mismo lugar, aquel donde nacen nuestros impulsos más primarios: el circuito de recompensa. Hace unos setenta mil años, cuando nuestros ancestros encontraban agua dulce o frutos maduros, una parte de su cerebro llamada núcleo accumbens experimentaba una oleada de dopamina que permitía consolidar de forma muy determinante ese recuerdo y los impulsaba a repetir y repetir la hazaña. Hoy, esa misma dopamina sigue liberándose cuando damos un sorbo a la cerveza fría, deslizamos nuestro dedo por “reels” infinitos en nuestros teléfonos o sentimos la emoción de una compra en línea.
Las sustancias y los comportamientos adictivos comparten la capacidad de secuestrar a ese circuito mesolímbico y, con el tiempo, obligarlo a la búsqueda del placer que nos provoca ese hábito compulsivo. Este es un ciclo que los neurocientíficos describen como embriaguez-abstinencia-anticipación (Koob y Volkow). Cada estímulo adictivo, desde la nicotina hasta el like de Instagram, dispara picos dopaminérgicos más rápidos y potentes que los que somos capaces de producir con nuestra propia naturaleza. Esa ráfaga recluta receptores D1 y D2, fortalece la sinapsis en la corteza orbitofrontal y enseña al cerebro que “esto es importante”. Con la repetición, el foco se desplaza del núcleo accumbens (donde sentimos placer) al estriado dorsal, donde la libertad de elegir se pierde y quedamos en manos del piloto automático: eso que hacíamos por placer ahora se convierte en un hábito.

Cuando el efecto de la recompensa disminuye, la dopamina cae por debajo del nivel basal, es decir, se produce menos de la que había antes de tener ese estímulo placentero, dejando al descubierto la “cara oscura” del circuito del estrés, ya que nuestra amígdala se inunda de corticotropina, dinorfina y noradrenalina provocándose irritabilidad, ansiedad y esa sensación incómoda de vacío que nos empuja a repetir la dosis sólo para sentirnos “normales”. Es decir, dejamos de buscar placer como lo fue al inicio y lo que nos impulsa ahora es sólo dejar de sentir malestar.
Pero, no todos somos igual de vulnerables a esa transición, ya que la genética tiene una participación importante que influye en la sensibilidad a la recompensa, sin embargo, nuestra historia de vida también participa, incluso puede que tenga aún más influencia que la genética. Se han realizado estudios en ratas que fueron privadas de los cuidados maternos mostrando que el estrés en edad temprana altera la expresión de receptores CB1 en la corteza prefrontal (la región del cerebro encargada de la autorregulación, el juicio y la toma de decisiones conscientes) y en el núcleo accumbens aumentando la probabilidad de consumo de alcohol durante la adultez (Méndez-Díaz y cols.). Es decir, las experiencias adversas en la infancia y la adolescencia modifican las vías de estrés y la plasticidad sináptica, dejando una huella epigenética que predispone a la búsqueda compulsiva de alivio (Miela y cols.).

A nivel molecular, nuestro cuerpo, y en específico, nuestro sistema nervioso, no distingue entre una línea de cocaína y diez capítulos seguidos de la serie del momento, estas conductas llamadas “sin sustancia” activan exactamente los mismos engranajes: liberan dopamina, refuerzan la formación de hábitos, desinhiben el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y, si además existe vulnerabilidad, reducen la activación de la corteza prefrontal que normalmente frena el impulso. Así hablemos de comida ultraprocesada, apuestas en línea o relaciones tóxicas, la respuesta en nuestro cerebro es la misma, un estímulo que promete alivio rápido a un cerebro entrenado para anticipar recompensas.
Para complicar este tema, el sistema endocannabinoide actúa como modulador maestro, en él, la liberación de anandamida y 2-AG pone freno a la excitación sináptica, pero el consumo repetido de cannabis o los cambios inducidos por otras drogas, alteran la densidad de receptores CB1 y su degradación llevándonos con aún más fuerza hacia la búsqueda de estímulos intensos (Weiss). Queremos placer fácil y este, se combina con un cerebro cuyo cableado ha evolucionado para la supervivencia rápida. Entonces, no es debilidad moral, es nuestra biología imponiéndose.
Por eso el tratamiento efectivo de las adicciones no puede limitarse a “decir no”, este debe restaurar la homeostasis del circuito de recompensa, reducir la hiperreactividad al estrés y fortalecer las funciones ejecutivas. Una de las herramientas más eficaces para lograrlo es la terapia cognitivo-conductual, que permite identificar los pensamientos automáticos que alimentan la compulsión y transformarlos por alternativas más funcionales. Este entrenamiento, al presentarse de forma repetida, activa y fortalece las conexiones en la corteza prefrontal. En paralelo, la terapia somática trabaja directamente con el cuerpo, ayudando a liberar tensiones crónicas, identificar sensaciones físicas que preceden al impulso y restablecer la sensación de seguridad. A través de estos enfoques, logramos regular al sistema nervioso autónomo y reducir la activación de las vías de estrés, lo que a su vez disminuye la necesidad urgente de buscar alivio externo.
La recuperación, entonces, no es una lucha heroica contra uno mismo, sino un proceso de reconexión con el cuerpo, la emoción y la conciencia. Cada vez que alguien logra reconocer un impulso sin caer en él, se forma una nueva vía neural. Con cada respiración consciente y con cada decisión basada en el autocuidado se refuerza nuestra libertad.
Todos vivimos con un cerebro que adora los atajos placenteros. Sin embargo, entender cómo y por qué se vuelve esclavo de ellos es el primer paso para recuperar la brújula. Y el segundo paso, es quizás, saber que podemos entrenarlo para reconectarse con la vida, más allá del placer inmediato.

 *Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM con maestría en Neurobiología y candidata a doctor en Ciencias Biomédicas. Por muchos años ha sido profesora y ha colaborado en diversos programas de divulgación científica. Sociedad de Científicos Anónimos Querétaro
*Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM con maestría en Neurobiología y candidata a doctor en Ciencias Biomédicas. Por muchos años ha sido profesora y ha colaborado en diversos programas de divulgación científica. Sociedad de Científicos Anónimos Querétaro
cientificosanonimosqro@gmail.com
https://cientificosanonimos.org/