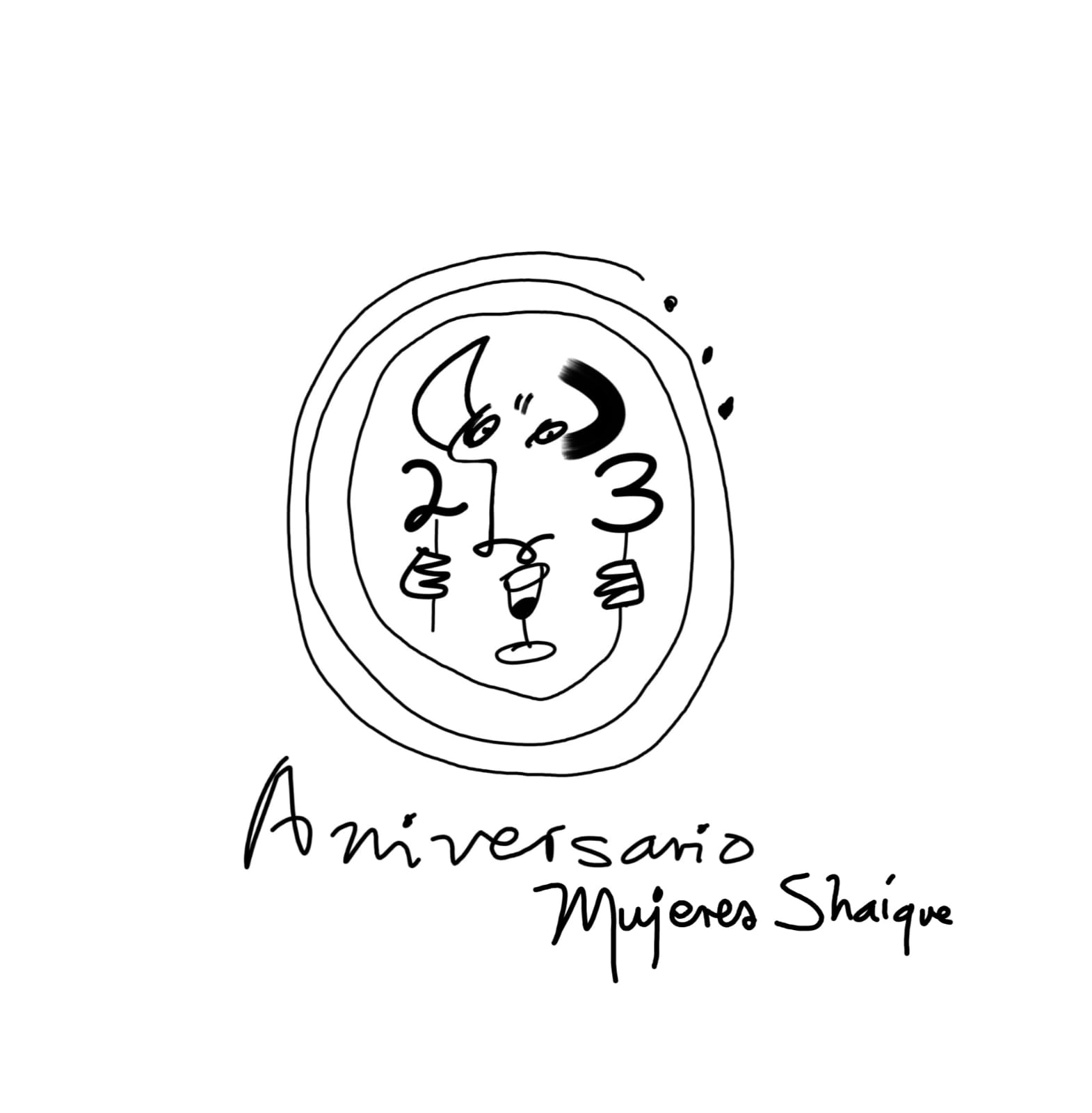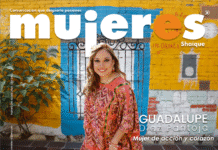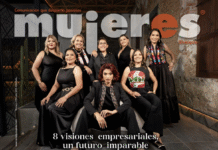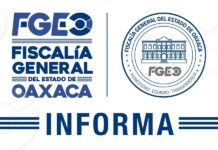TERRITORIO Y MEMORIA
Pérez Aragón Eliseo Víctor Manuel
Milpa Lab
- Apuntes para un proyecto biocultural
Al colocar notas acerca de la especie humana Colomina (2021) señala que 200 mil años es un tiempo patéticamente corto, en el surgimiento y dominación del planeta, pero que “ya es como un tipo de nube de diseño, con numerosas redes superpuestas a la escala del planeta y que son parte de su cuerpo y su cerebro”[1] que tal vez es la única especie que se cuestiona: ¿somos humanos?, pregunta que hoy día, es pertinente y necesaria.
Mortales (2024) coloca el conflicto entre el hacer y el hablar, el primero nos pone en acción en el momento, el segundo nos mueve en el tiempo, una dicotomía de lógicas territoriales gestionadas entre idea e intención para combatir la idealización del lugar, de los mundos que habitamos para generar circuitos, reforzar sistemas, construir vínculos, reconocer límites, permitiéndonos espacios vivos para no aceptar una sola versión de vivir.
En el mundo somos más de 8 billones de seres humanos[2] y de acuerdo con indicadores, seremos más viviendo principalmente en ciudades en crecimiento o en ciudades consolidadas con énfasis en países subdesarrollados, en un lapso relativamente corto, principalmente en África, Asia y Latinoamérica, en donde se triplicarán la densidad poblacional y se duplicarán las expansiones urbanas. Sholomo, Parent, Civco; Blei (2012).
Hemos construido narrativas a través del tiempo y espacio, sistemas relacionales entre lenguaje, percepción y pensamiento, que dotan de significado los territorios habitados, vivos y no vivos, desde el ser humano con el mundo que lo rodea, Hall (1972) designa como proxémica, a “las observaciones y teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio”[3].
Establece cuatro distancias, infiriendo que es el tamiz a través del cual, el hombre con su medio ambiente se moldea de manera reciproca, denominándolo dimensión cultural, infiriendo que: “la gente de diferentes culturas no solo habla diferentes lenguajes sino, cosa posiblemente más importante, habitan diferentes mundos sensorios”[4].
Es importante colocar lo planteado por Toledo, Barrera-Bassols (2008) en donde la memoria es el soporte sobre el cual, de manera individual o colectiva, el ser humano ha establecido, operado y servido con sustento en la naturaleza a través de su devenir histórico, así de esta manera es oportuno armonizar una estructura de pensamiento que permita el habitar en territorios consolidados, en expansión, urbanos y rurales.
Pensar el mundo en el siglo XXI para Dussel (2021) es la guía y trabajo desde la comprensión de la realidad latinoamericana y mundial, como una serie de nodos problemáticos o nuevos paradigmas de pensamiento, desde aportes con pretensión universal, pero desde una filosofía crítica situada.
Estos esfuerzos de recuperación y construcción, nos plantean conflictos fundamentales que como especie debemos afrontar, en este sentido Sierra (2019) ubicando no una sino varias crisis geopolíticas en tiempos de emergencia y construcción de nuevas narrativas, nos plantea el que hacer y una exigencia de repensar la mediación social desde un marco histórico, una crítica materialista que articule acción y razón y que opere de contrapeso en el proceso de acumulación en esta era de trabajo inmaterial actual.
Estos caminos posibles evidencian dimensiones ecológicas, con significado en la construcción de una comunicación efectiva con un fuerte sentido ético como fundamento de todo pensamiento y acción colectiva, territorios en donde es importante incorporarlos como “una caja de herramientas, como una lógica transversal de pensamiento relacional definiendo una nueva agenda de investigación acción a partir de tres aperturas: epistemológica, intercultural y política”.[5]
De nueva cuenta es pertinente y necesario colocar la construcción de agendas internacionales, regionales, situadas en un tiempo y espacio continuo en territorios en donde habitan comunidades y saberes milenarios. De esta manera, si tenemos estos esfuerzos estructurales formales compartidos con agendas políticas, ¿por qué cada vez más estas brechas, caracterizan crisis socioambientales? incidiendo de manera directa en el hábitat en territorios en donde por un lado se observan los indicadores socioeconómicos más bajos con calidad de vida mínimas, pero con un alto valor socioambiental. Luego entonces podríamos inferir una estructura de pensamiento oculta o negada que corre en paralelo en la estructura principal mundial, permitiendo así identificar una construcción ecológica profunda, con una diversidad cultural y biológica principalmente en territorios identificados como megadiversos.
Por lo consecuente, caracterizar un problema específico de deterioro ambiental, urbano, social y económico a cualquier escala, nos condicionaría principalmente a sesgos de aproximación y a un enfoque parcial, por ello es necesario construir respuestas a la altura de la problemática, colocándolas como oportunidades; el observarnos e identificarnos como especie, emprendiendo acciones conjuntas con reconocimiento y responsabilidades mutuas. Así también, Toledo (2013) nos infiere que esta realidad, es multifactorial y que el encuentro entre lo biológico y lo cultural es lo que construye la memoria, como lo expone Toledo en donde la memoria biocultural o “memoria de la especie humana es, por lo menos triple: genética, lingüística y cognitiva, y se expresa en la variedad o diversidad de genes, lenguas y conocimientos o sabidurías”.[6]
En síntesis, los apuntes que podríamos inferir en este acercamiento de proyecto biocultural en el territorio son:
- Construir una mirada activa, para romper la manera utilitaria de ver el territorio, construyendo una lectura de lugar, identificando su esencia.
- Identificar el territorio y su estado potencial, generando un marco de referencia desde un mapeo contextual, identificando mapas de patrimonio, como enclaves operativos futuros.
- Caracterizar el espacio público, desde su vocación y uso, mapeándose en su dimensión humana, correlacionándolos como enclaves operativos futuros en el territorio.
- Evaluar el paradigma de participación, colocando la precarización de la existencia, asociando modos de vida, trabajo y creación, como anclajes tácticos en el territorio.
- Diseñar una plataforma colaborativa, transversal desde la sociedad civil, instituciones sociales, colectivos e instituciones públicas, resignificando memoria y territorio.
Flueckiger (2019) coloca el relato de León Tolstoi de 1885 ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, como una metáfora de gestión de tiempo y energía, acercándonos a un proceso en el cual nos alejamos cada vez más de la capacidad colectiva de un proyecto de vida, al preguntar al mismo tiempo ¿Cuánta casa necesitamos? con una preocupación medioambiental y estableciendo la diversidad y complejidad de respuestas a esa pregunta, podríamos empezar a “contribuir de forma activa a mejorar el mundo que habitamos”.[7]
De manera oportuna, podríamos hacernos de nueva cuenta eco del señalamiento que Thoreau en 1894 coloca y que de nuevo Flueckiger trae: “Para qué sirve una casa si no tienes un planeta tolerable donde colocarla”.[8]
Sassen (2019) identifica una complejidad que puede ser la solución como un sistema abierto, multiescalar y transfronterizo, de esta manera la escala estratégica es lo local y su gobernanza, generando con ellas redes como plataformas con interacciones positivas entre ecosistemas naturales y ecosistemas materiales.
Finalmente es necesaria una mirada colectiva activa de la realidad, que permita reflexionar y gestionar al mismo tiempo la complejidad del desarrollo humano en el deterioro del hábitat como un planteamiento abierto, colaborativo, transversal, a partir de un pensamiento relacional en nuestros territorios.
Así, colocando esta aproximación a un proyecto biocultural en el territorio, también es necesario no perder el rumbo al hacernos la pregunta planteada por el físico Wagensberg:
Si la naturaleza es la respuesta, ¿Cuál era la pregunta?[9]
Colomina, B.; Wigley, M. (2021). ¿Somos humanos? Primera edición en español. Arquine, S.A. de C.V.
Dussel, E. (2021). Filosofía de la liberación. Una antología. Ediciones Akal.
Flueckiger, U. (2019). ¿Cuánta casa necesitamos? Thoreau, Lecorbusier y la cabaña sostenible. Editorial Gustavo Gili.
Hall, E. (2003). La dimensión oculta. Vigesimoprimera edición en español. Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.
Mortales, V. [VICTOR MORTALES] (22 de enero 2024, 11:44). 1er. Coloquio y seminario: pensamiento artístico aplicado a la pedagogía. [publicación de estado] Facebook. https://facebook.com/vemoga?__cft__=AZXADjtczrmznSDylc_4GjVzX8agltF6HR00yW3tdU
Sassen, S. (2019) .
Sierra, F. ed. (2019). Teoría del valor, comunicación y territorio. Siglo XXI de España editores.
Sholomo, A.; Parent, J.; Civco, D.; Blei, A.; (2012). Atlas of urban expansion. Lincoln Institute of Land Policy.
Toledo, VM., Barrera-Bassols, N. (2008). La memoria biocultural. Icaria editorial.
Toledo, VM. (2003). Ecología, espiritualidad y conocimiento: de la sociedad del riesgo a la sociedad sustentable. Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente.
Wagensber, J. (2002). Si la naturaleza es la respuesta, ¿Cuál era la pregunta? Y otros quinientos pensamientos sobre la incertidumbre. 5ª edición, Tusquets.
RESUMEN
¿Somos humanos? pertinente hoy día, Colomina, señala a la especie humana en un lapso relativamente corto de tiempo, pero intenso, en la dominación a escala planetaria. Al mismo tiempo el conflicto de lógicas territoriales, entre el hacer y el hablar planteado por Mortales, nos permiten empezar a dilucidar espacios vivos, reforzando los mundos que habitamos, colocando que se triplicará la densidad humana y se duplicarán las expansiones urbanas principalmente en países subdesarrollados, contraponiendo narrativas para significar territorios habitados. Hall nos posibilita desde la proxémica y la dimensión cultural, el esclarecimiento para nuestros mundos sensorios. Sierra, articula acción y razón para nuevas narrativas, construyéndolas desde una ética, con dimensiones ecológicas. ¿porque a pesar de estos esfuerzos estructurales, identificamos crisis socioambientales principalmente en territorios con indicadores bajos de calidad de vida, pero con alto valor ambiental? Toledo construye la memoria biocultural y desde ahí intentamos un proyecto biocultural en el territorio. Rescatando las metáforas de gestión de tiempo y energía de Flueckiger, como una preocupación medioambiental, operativa, táctica, en un sistema abierto, multiescalar y transfronterizo, como apuesta estratégica local, en consonancia con Sassen. Finalmente, en consonancia a Wagensberg, Si la naturaleza es la respuesta, ¿Cuál es la pregunta?
Palabras claves
Especie humana, territorio, memoria, narrativas, proyecto biocultural.
[1] Colomina, B.; Wigley, M. ¿Somos humanos? Primera edición en español. Arquine, S.A. de C.V., 2021, pág. 21.
[2] https://www.un.org/es/global-issues/population.
[3] Hall, E. La dimensión oculta. Vigesimoprimera edición en español. Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v., 2003, pág. 10.
[4] Hall, E. La dimensión oculta. Vigesimoprimera edición en español. Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v., 2003, pág. 8.
[5] Sierra, F. ed.; Teoría del valor, comunicación y territorio. Siglo XXI de España editores, 2019, pág. 10.
[6] Toledo, V.; Barrera-Bassols, N. La memoria biocultural.Icaria editorial. 2008, p. 13
[7] Flueckiger, U. ¿Cuánta casa necesitamos? Thoreau, Lecorbusier y la cabaña sostenible. Editorial Gustavo Gili, 2019, pág. 18.
[8] Ibid.
[9] Wagensber, J. Si la naturaleza es la respuesta, ¿Cuál era la pregunta? Y otros quinientos pensamientos sobre la incertidumbre. 5ª edición, Tusquets. 2002.