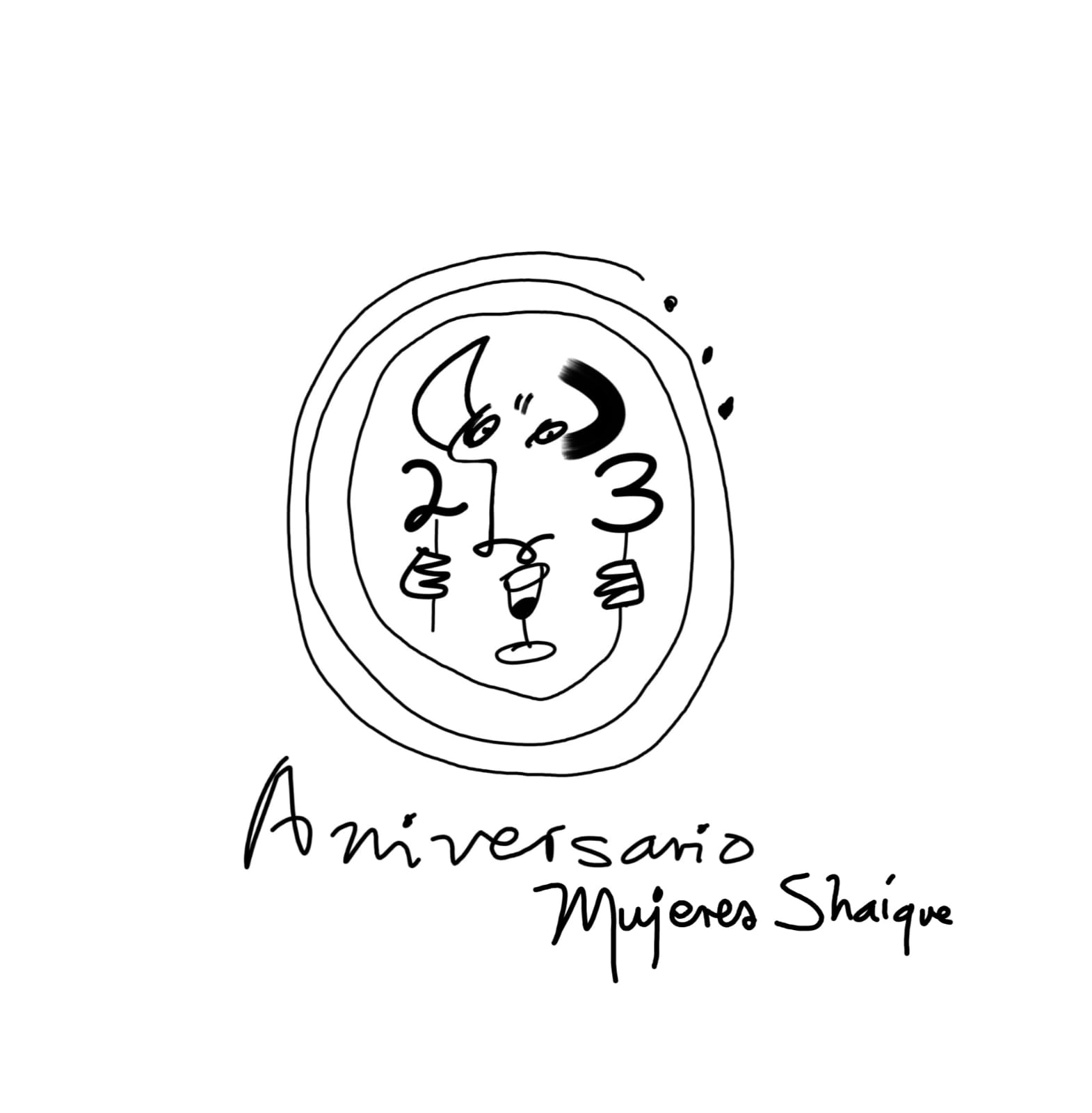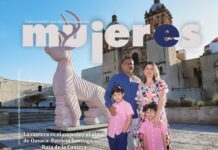Lalo PLASCENCIA
CÓRDOBA, VER.- Tengo muchos años diciendo que las universidades gastronómicas o centros de estudio profesionales han perdido mucho tiempo en formalismos burocráticos y han dejado de cumplir el encargo con el que nacieron: hacer de la gastronomía una ciencia universitaria sólida, con recursos y metodologías propias, en sintonía con otras ciencias y enarbolándose como una de las actividades académicas más nobles de la humanidad. Sin importar su financiamiento público o privado, se han convertido en espacios de transición y medianía, de escasa crítica a lo existente y nula autocrítica ante sus procesos de cara al mundo en el que están instaladas.
Perdieron la oportunidad que comenzó en 1994 con la creación de la Licenciatura en Gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Colegio Superior de Gastronomía para instrumentalizar un verdadero espacio confrontativo que diera soluciones a decenas de problemas que confluyen en el vasto mundo de la alimentación. Casi todas las instituciones de educación superior hoy se enarbolan, en el mejor de los casos, como generadores de mano de obra calificada para abastecer las amplias demandas de una industria restaurantera u hotelera que tampoco está interesada en generar crítica social y filosófica respecto de su papel en la economía, la identidad, lo social y la cultura. En el peor de los casos, dichos espacios educativos son solo cajas registradoras que olvidaron que la educación integral y el compromiso con el desarrollo de un país cada día más consciente de su alimentación y cuya cultura gastronómica es demandada por el mundo entero son las únicas formas de auténtico desarrollo personal y colectivo. Son espacios anacrónicos cuyos programas de estudio y reflexiones están poco conscientes de los fantasmas del blanqueamiento, gentrificación, turistificación y gourmetización que acechan a la gastronomía mexicana, ni de los individuos y comunidades que ostentan dichos conocimientos ancestrales que hoy están envueltos en dinámicas de mercantilización que más que sostener el patrimonio podrían pervertirlo hasta diluirlo o eliminarlo en pocos años.

Desafortunadamente, hay tanta mediocridad instalada en todos los ámbitos administrativos que ha permeado hasta el espíritu mismo de la educación universitaria: la relación profesor – alumno, que es la base histórica de todo proceso de evolución personal y social. Ese espacio materializado en la aulas hoy es distante, frívolo, pueril y soez. Se ha convertido en una hoguera caprichosa que más que encender fogones para cocinar la ancestralidad propia y ajena, enciende tensiones entre las viejas y nuevas generaciones, entre las formas de educación caduca que hacen de algunas prácticas violentas un estilo de vida frente a nuevos enfoques que a veces caen en la fragilidad como forma de enfrentar la realidad. Más que una consecuente relación, hoy las aulas están llenas de pretextos, ausencias, desmotivación, tristeza, y pérdida del sentido de vocación, profesionalismo y amor por un arte hoy dominado por la efímera popularidad como moneda de cambio en redes sociales. Cuando se cocina poco y se piensa menos, el único destino es proponer una revolución de conciencias que provoque cambios drásticos. Si no es así, lo mejor sería apagar la luz e irnos a dormir.

Falsos caminos.
Siento mucho caer en esta condenatoria generalización, porque siempre habrá garbanzos de a libra que buscan sacar el rostro de la turbia agua de lo común para sortear un accidentado camino de abandono académico, mediocridad profesional y reflectores que distraen hasta a los más éticos. Son excepciones que, lamentablemente, confirman la regla general de mis dichos pero que son halos de esperanza. Pero hay que matizar: casi siempre son esfuerzos aislados, nulos de sistematización o programación, fuera de la norma y que dependen más de los individuos que de la colectividad. Son errores dentro de una cotidianidad que sofoca los distanciamientos y disentimientos. Luchan contra sus congéneres, las instituciones, las opiniones contrarias, las formas de pensamiento común, sus familiares, las condiciones económicas y hasta con sus propias ganas de renuncia. Es entonces un juego de habilidades adquiridas, porque los centros universitarios en lugar de generar ambientes propios para la crítica someten a sus miembros a un ritmo pastoso, como remar en un pantano fangoso y pestilente del que solo podrían salir los más fuertes. Un pervertido darwinismo institucional.

En esas situaciones de excepción, los profesores se mantienen al hilo de la prudencia mínima y resistencia máxima para no reventar en mil pedazos ante las cientos de actividades frente a grupo, administrativas y logísticas; los coordinadores o directores más avezados combinan habilidades de negociación dignas de la diplomacia más fina para conciliar entre los cuerpos administrativos superiores que poco o nada les interesa la evolución de la ciencia gastronómica y sí la justificación de los presupuestos, el cumplimiento de objetivos institucionales y su imagen ante los órganos de gobierno a los que probablemente les deben el favor de su puesto; y los alumnos deambulan como zombies entre un mar de indefiniciones institucionales, confusiones gremiales, perversión de la vocación profesional, drogas y placeres mundanos hoy normalizados y que se han convertido en reglas generales para la apreciación de la vida.
Quienes a pesar de todas estas condiciones destacan son como salmones nadando contracorriente, y tras adquirir una imparable fuerza que los hace sobrevivir y destacar corren el riesgo de volverse soberbios, insensibles y arrogantes ante la condición del otro. Y es cierto, ¿por qué aquellos que salieron adelante a pesar de todas estas complicaciones debieran preocuparse por otros con menos habilidades, deseos, que no supieron aprovechar las oportunidades, o que conscientemente decidieron no pagar los costos de la rebeldía? Las contradicciones de sobresalir en un océano de mediocridad: una vez alcanzada la meta, los laureles y alguna versión del éxito profesional y personal, dichas personas tienden a cambiar su forma de vida, abandonar el terruño y a dar la espalda a la masa gassetiana de la cual escaparon. ¿Quién podría juzgar a esa persona que, a pesar de las dificultades comunes a su grey, logró dejar atrás y para siempre el sistema que por tanto tiempo lo frenó? El éxito en México parece siempre solitario, distante y colectivamente ingrato. Habría que reflexionar sobre las maneras que tenemos para conseguirlo y generar nuevos sistemas.

No todo está perdido.
Es raro encontrar duplas de profesores y estudiantes cuyos deseos por sobresalir estén alineados. Pero es aún más extraño encontrar -casi como un dragón en medio del bosque- varias duplas reunidas en un mismo lugar y con un solo propósito. Recientemente encontré dragonas y dragones reunidos para mostrar, con lujo de profesionalismo y excelencia, platos que contaban historias personales y colectivas de sus lugares de procedencia. Lo que parece increíble, y confirma lo dicho anteriormente, es que por primera vez en décadas de existencia del sistema nacional de Universidades Tecnológicas, de cinco encuentros nacionales que reúnen a rectores, directivos y profesores para compartir avances, retos y logros, de ser espacios formativos para miles de estudiantes en todo el país, de que la carrera de gastronomía en muchas sedes es la más popular y que abastece de mano de obra de decenas de miles de centros de consumo gastronómico, sea la primera vez que se realiza un concurso estudiantil culinario entre los distintos planteles. O es un claro desinterés institucional, desconexión con la realidad por parte de sus autoridades, o un titánico descuido que es necesario señalar. Sea cualquiera el caso de la ausencia de este encuentro, hay que reconocer la labor del chef Cristian González López, coordinador de Gastronomía de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz UTCV, y de todo su equipo de profesores y alumnos para diseñar esta gesta en la que solo ocho equipos participaron magistralmente haciendo gala de una congruencia entre el discurso, investigación, diseño de platos, presentación, decoración, ejecución y sabores finales. Personalmente, no recuerdo la última vez que estuve en un concurso -estudiantil o profesional- con tanto equilibrio, tanta fuerza en los platos presentados, compromiso por parte de estudiantes y profesores para dejar en alto su región. Por primera vez en 12 años calificando concursos tengo que convocar a decisiones colegiadas del jurado por encima de las definiciones numéricas de cuya exactitud matemática es imposible escaparse. Si cada uno de los equipos se hubiese presentado en otro concurso seguramente resultarían ganadores, pero en éste se definió con argumentos, reflexiones sobre lo presentado, revisión de fotografías o videos, y en general criterios de alto valor profesional.
De los ganadores darán registro las redes sociales, pero conviene decir es que me encontré con refrescantes conocimientos -extraño para estas alturas de mi vida- que confirman que en materia de cocina mexicana solo conocemos la punta del iceberg en tanto conocimiento profundo, tradicional y colectivo. Me hubiera encantado que aquellas y aquellos que enarbolan la vanguardia culinaria mexicana y cuya fama o prestigio internacional les otorga un papel de voceros de la gastronomía nacional se dignaran a participar en estos eventos como un ejercicio primero de humildad profesional, y luego de auténtico apoyo a los espacios universitarios dignos. Pero esa discusión es harina de otro costal, y para ellas y ellos habrá otra oportunidad.

Tamales de camarón al estilo Nayarit realizados con una maestría digna de cualquier restaurante de vanguardia; el muy ganador tamal de maíz con venado seco, elaborado a la usanza ritual de las sociedades originales nayaritas y que con valentía los estudiantes lo presentaron sobre una jícara, solo, sin más guarniciones o añadidos, pero con sobrada explicación de la profundidad litúrgica de su preparación y consumo. El pescado zarandeado sutil y delicado como pocos; un pipián de extraordinaria finura organoléptica y de densidad simbólica única; guisos michoacanos de una fuerza y delicadeza que pocos manejan en el país; y un recorrido en dos platos por la densa y poco conocida gastronomía guanajuatense cuyo resumen práctico cabe en un taco elaborado con sellos ceremoniales de las sociedades prehispánicas.
Los estudiantes fueron unos dignísimos representantes de sus regiones, de sus historias personales, familiares y colectivas. Fueron embajadores de sus culturas y de la manera muy mexicana de comprender la vida a través de la alimentación. Obviamente, a todos ellos (profesores y estudiantes) les deseo un merecido éxito en sus carreras y una incansable actitud de triunfo. Pero lo que más anhelo para ellas y ellos es una irrenunciable fuerza para hacer de este país algo distinto, para no repetir los errores que otros ya cometimos o seguimos cometiendo, pero sobre todo que sepan que, si ya se encontraron por algunas horas en el muy veracruzano municipio de Cuitláhuac, no se dejen nunca. Lo más difícil en la vida es encontrar a tu tribu, quienes comparten valores y pensamientos, aunque el espacio y el tiempo no los haya hecho coincidir naturalmente. La vida no se construye en un concurso, pero sí estoy seguro que comenzará para ustedes. Gracias por unas horas de aprendizaje y de continuar mostrándome mi profunda y asumida ignorancia. Esto apenas comienza.

 Lalo Plascencia
Lalo Plascencia
Chef e investigador gastronómico mexicano. Fundador de CIGMexico y del Sexto Sabor. Formador de 2,500 profesionales en 11 años de carrera. Sígueme en instagram@laloplascencia