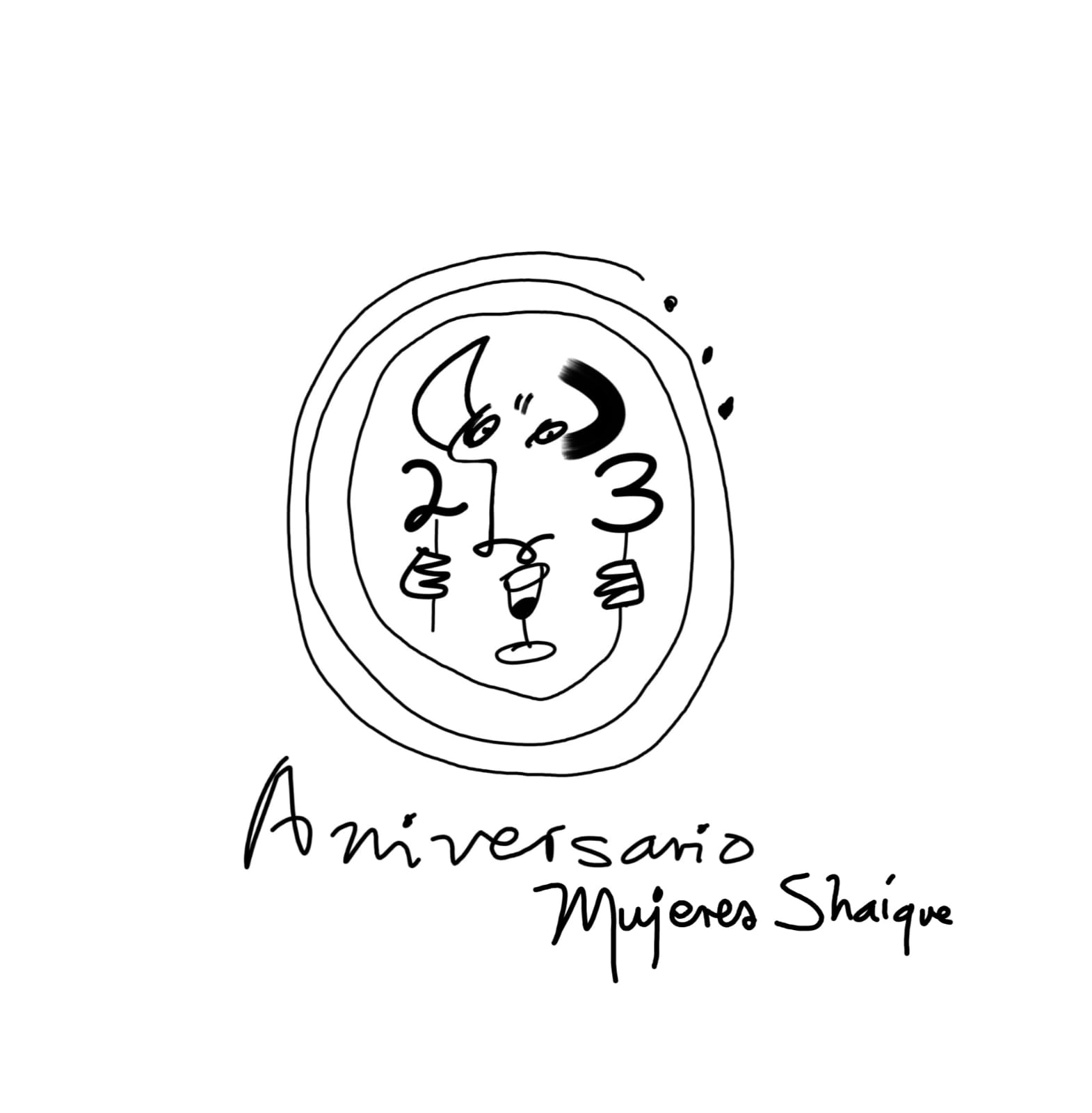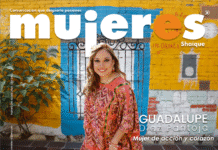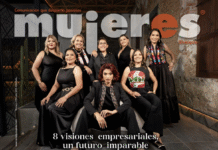Las indias también hemos levantado nuestra voz y decimos: Nunca más un México sin nosotras…
Comandanta Ramona, 1997.
Lluvia Edith Hernández Ramos*
XALAPA, VER.- El 1 de enero de 1994 -hace 31 años- una noticia invadió los medios de comunicación de todo México y el mundo: un grupo de rebeldes indígenas tomaron bajo las armas uno de los municipios más importantes del estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, y de la misma manera lo hicieron con los municipios de Ocosingo, Chanal, Margaritas, Oxchuc, Huixtán y Altamirano. Por lo anterior, es importante tener presente algunas de las piezas clave del rompecabezas que dio pie al Levantamiento Armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como la importancia de la presencia de las mujeres indígenas y su dignidad rebelde.
Primero, hay que señalar que fue durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari cuando se llevó a cabo la reforma, en 1992, del artículo 27 de la Constitución Mexicana, lo cual permitió la venta de tierras ejidales al capital privado, pero sobre todo, agrandó y reforzó las tensiones sociales en Chiapas. Sin embargo, fue hasta el 1 de enero de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México (TLCAN), que el EZLN hizo su aparición pública, es decir, justo cuando las élites políticas de México celebraban por la entrada en vigor de dicho tratado y manejaban la idea al mundo de un país moderno que pasaría -automáticamente- del subdesarrollo al desarrollo.
Esa madrugada del 1 de enero hombres y mujeres caminaban juntos armados con rifles, palos y machetes y uniformados con sus rostros cubiertos con pañuelos de color rojo o pasamontañas con el objetivo de trasladarse a distintas cabeceras municipales de Chiapas como parte de una acción colectiva que, después, se tradujo en un movimiento social.

También, otra de las piezas clave de este levantamiento armado se relaciona directamente con la acumulación de desigualdades estructurales que vivían los grupos indígenas en Chiapas desde hacía más de 500 años, desigualdades que, a su vez, se traducían en una falta de autonomía, de toma de decisión, de desacreditación de su existencia y una serie de derechos básicos negados a través del tiempo. Por otro lado, en 1994 a nivel mundial se vivía una era de expansión del neoliberalismo que aumentó el desarrollo de un capitalismo voraz, extractivista y depredador de recursos naturales, así como generador de reacomodos que dejaban un mundo dividido en bloques, y dominado por la economía y la cultura de masas.
Lo anterior, dio origen a un frente de lucha que no sólo se constituyó por hombres, puesto que dentro de sus puestos más altos se encontraban mujeres como símbolo de la resistencia y de la existencia de una dignidad rebelde que mostraba la importancia de las mujeres indígenas en la lucha zapatista, ya que a través de su rebeldía buscaban superar las barreras coyunturales y estructurales impuestas por un sistema patriarcal, colonial y capitalista. Muestra de ello, es que las mujeres indígenas reivindicaron por medio de la Ley Revolucionaria de Mujeres su participación en la rebelión y visibilizaron las desigualdades históricas y su capacidad de agencia como transformadoras y tejedoras de vínculos sociales lo que las transformó en protagonistas de un cambio profundo de las dinámicas de poder no sólo en sus comunidades, sino también, en México.
Diremos entonces que el posicionamiento de estas mujeres indígenas reveló que al sistema le da miedo la rebeldía, ya que por muchos años se han silenciado sus voces y de la misma manera han coartado su autonomía, porque temen del poder transformador de las mujeres organizadas. Al proclamar Nunca más un México sin nosotros -hoy, recalcaríamos, sin nosotras tampoco- se hacía alusión al reconocimiento de la diversidad de sus existencias en un país donde las mujeres -en general- y más aún las mujeres indígenas -en particular- simplemente eran invisibilizadas, al grado de producir una no existencia que les arrebataba sus voces y acciones.

Por ello, un ejemplo de dignidad rebelde tiene que ver con la comandanta Ramona y su discurso, en 1996, en el zócalo de la Ciudad de México, ya que me hace pensar que no sólo revindicó a las mujeres, sino también, hacía hincapié en lo difícil que es ser mujeres, más aún, ser mujeres indígenas, a las cuales, histórica y socialmente, se les ha asignado la etiqueta de ignorantes y débiles; las que tienen que estar en casa; las que tienen que aprender las labores del hogar; las que su única función es maternar aunque ellas apenas hayan dejado de ser maternadas; sí, esas mujeres que mueren en sus casas cuando están en labor de parto dejando a sus hijos e hijas; esas mujeres que no son reconocidas ante una sociedad donde los roles patriarcales están latentes y se vinculan a estructuras clasistas, racistas y sexistas.
Siguiendo la línea de la dignidad rebelde, en 2001, la comandanta Esther, ante el Congreso de la Unión, reveló la realidad de lo que significa ser una mujer indígena ante una sociedad capitalista y patriarcal que sólo busca extraer valor de todo lo que le rodea, e incluso, de las cuerpas de las mujeres, es decir, la comandanta Esther dejó en claro que a las mujeres se les ha tratado de maneras inhumanas, ya que han sido calladas, golpeadas y maltratadas por sus propios esposos y familiares, pero no sólo eso, se ha naturalizado la disposición de nuestras cuerpas y el silenciamiento de nuestras voces (Comandanta Esther, 2001).
Lo anterior, muestra que el EZLN no sólo ha buscado -a través de los años- la reivindicación de la identidad indígena, sino que también, ha colocado como pilar fundamental a las mujeres, entre ellas, la comandanta Ramona, la comandanta Esther y la insurgente Ana María, quienes con su lucha, influenciaron la creación de documentos fundamentales del EZLN en cuanto a los derechos de las mujeres, tales como: la Ley Revolucionaria de las Mujeres, la cual, revela las realidades de las mujeres indígenas y evidencia que estos derechos van desde la participación activa en la lucha revolucionaria, hasta la libertad de sus cuerpas.
Para mí, estas mujeres se han convertido en el símbolo de la resistencia ante un modelo neoliberal, un sistema capitalista y una sociedad patriarcal, ya que ellas han vislumbrado nuevas realidades, es decir, otras formas de hacer gobierno, otras formas de vida. Por ello, vemos que a través de sus cuerpos han luchado contra la represión históricamente construida, la colonización y la subordinación de sus cuerpas.
Lectoras y lectores de la Revista Mujeres. Shaíque, me parece que las mujeres indígenas nos muestran un discurso amplio de resistencia ante el intento de homogenización y ante la tentativa de encerrar sus voces en lo profundo de las montañas chiapanecas. Sin embargo, se estarán preguntando, ¿por qué en el inicio de este 2025 habríamos de interesarnos en leer o escuchar sobre el EZLN y el protagonismo de las mujeres indígenas en este movimiento?
Pues, quizás, porque se trata de un movimiento que se ha rebelado ante un sistema hegemónico, ya que mientras este orden antinatural le apuesta a la individualización, a la privatización de los sectores sociales y a la falsa idea de libertad, el EZLN y el protagonismo de las mujeres indígenas demuestra que hay diferentes formas de hacer una sociedad autosuficiente que apele por la diversidad de la organización colectiva e impulse y reivindique derechos como la educación, la salud, el cuidado de la tierra y la naturaleza, así como, el respeto de los pueblos indígenas y el pleno ejercicio de la dignidad rebelde de las mujeres, en pocas palabras, una sociedad que tenga claro lo siguiente: Nunca más un México sin nosotras.

 *Estudiante de 6º semestre de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana
*Estudiante de 6º semestre de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana