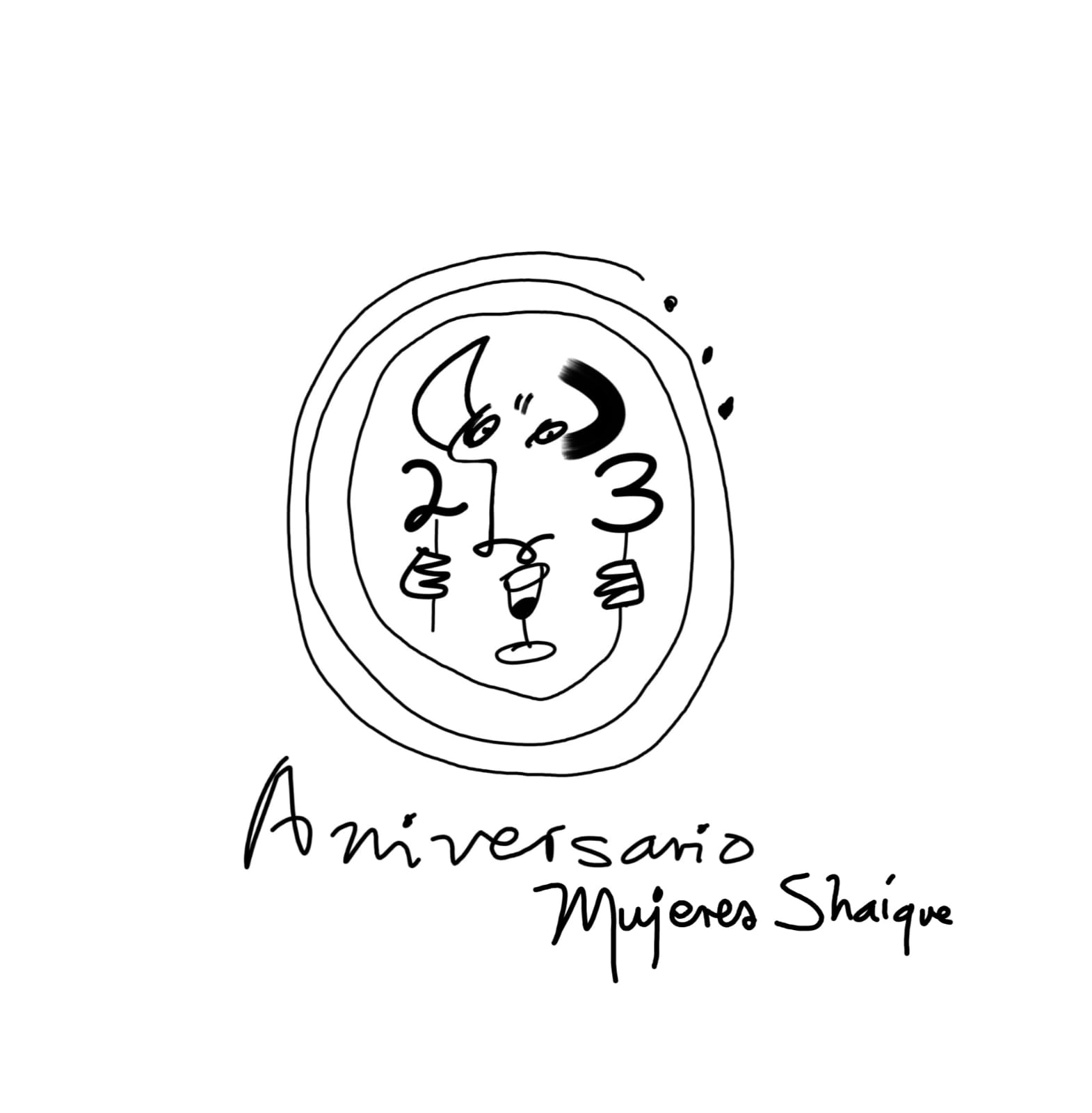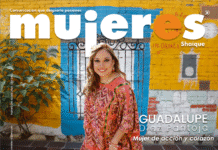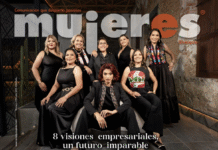Laura JAYME*
HIDALGO, HGO.- El 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro. Para esta edición se le ha encargado al autor y educador griego Theodoros Terzopoulos, el mensaje que resuena de manera global con sus pertinentes traducciones. Para los teatristas es un día de fiesta, de reconocimiento de nuestro quehacer.
Entorno a esta celebración las instituciones culturales ofertan nutridas carteleras y colegas de todas las latitudes se reúnen para convivir alrededor de una función del teatro, este año deseo compartir el convivio teatral con Federico Lozano, al cual conocí en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana en el año 2006, recién llegaba de la Paz Baja California Sur, no era el primero en hacerlo ya le antecedía la dramaturga Calafia Piña ni era el único, lo acompañaba la actriz Rielen Pineda, distinto en su manera de abordar la disciplina, pronto destacó del grupo de la generación por su constancia en los procesos de producción, se dio a conocer como un director experimental con ejercicios que estaban forjando al alquimista que hoy es.
Conocer a Federico Lozano desde su identidad profesional nos permite reconocer el momento en el que se encuentran las instituciones teatrales de nuestro país: diversificando elencos artísticos a través de procesos de selección que consideran a los teatristas fuera de CDMX.
Es egresado de la Licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana. Ha sido seleccionad en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en 2011 y 2018 Ganó la Muestra Estatal de Teatro 2016 (MET) de Baja California Sur. Cursó la Maestría en Dramaturgia que ofrece la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. A continuación, la entrevista con Federico Lozano.

Por favor describe un juego de la infancia que recuerdes te gustara mucho o fuera recurrente.
Me gustaba muchísimo algo que llamábamos “los hoyitos”, juegos de tierra hechos para infancias pata salada, pata rajada y pata pelada en pleno calorón.
Objetos necesarios: una pelota y mínimo dos jugadores dispuestos a partirse la madre a pelotazos.
Dinámica: Todos los participantes se ponen en línea en orden aleatorio sobre un campo de tierra o arena (esto es importante). Cada quien realiza un hoyo enfrente de ellos. Un hoyo que estará en línea recta un lado de del hoyo de otro concursante (aquí ya estoy temiendo que la palabra “hoyo” sea usada con fines de albur y doble sentido, los cuales siempre son bienvenidos, aunque a veces con pudor. Prosigo…). Los hoyos tienen que estar equidistantes entre sí, de las mismas dimensiones todos y relativamente juntos uno del otro. Unos centímetros de distancia son perfecto. Ya tenemos el hoyo. Un hoyo que será propio, y, en dimensiones, debería poder albergar a la pelota que se eligió para este próximo campo de batalla. Yo utilizaba las pelotas de tenis amarillo fluorescente de mi padre. Una vez realizados los hoyos, todos caminan hacia el lado opuesto para quedar de frente a la hilera de hoyos realizados. Un concursante tira la pelota en dirección a los hoyos con la intención de que esta entre en alguno de esos hoyos. Si la pelota cae en alguno de los hoyos, la persona que es “dueña” de ese hoyo, es decir, quien lo realizó en la tierra, tiene que correr rápidamente por la pelota que cayó en su hoyo, tomarla y tratar de pegarle a alguien con esa pelota. Los demás corren hacia “la base” que es una zona alejada de lo hoyitos donde nos podemos “refugiar”. Una vez tocando la base, si te golpea el oponente (el que cayó la pelota a su hoyo) no podrá hacerte nada. Si te golpean con la pelota fuera de “la base” quedas fuera del juego. La ronda termina cuando todos los oponentes que no fueron golpeados por la pelota regrese de “la base” a la zona de los hoyitos (pararse frente a su hoyo). Para la siguiente tirada, la persona que estuvo cazando a los demás para golpearlos con la pelota es quien tira de nuevo la pelota a los hoyitos. Las personas que salieron del juego tapan su hoyito y se esperan a que termine todo el juego. A lo largo de mi vida he jugado, amado, odiado y muchas veces descuidado el hoyito.
Cuando eras niño ¿Cómo eran las actividades culturales o sociales que tenías en el entorno familiar y escolar? ¿Cuál era tu predilecta y por qué?
En el entorno escolar me encantaban las clases de educación física, correr en específico. Además de los momentos para colorear. También me encantaban las matemáticas. En general siempre fui muy bueno para mis estudios. Los veía como retos y como una diversión. Como llenar los items de un juego. En mi entorno familiar creo que “Acampar” en la playa era mi favorito. Además de la fiestas navideñas. Porque, en navidad se reunía toda la familia y se combinaba con las cosas que más amo: comida y regalos. Sin embargo, las idas durante días enteros a la playa era un descubrimiento constante y muchísima diversión y comida y blanco arena-azul mar-noche estrellada de galaxias con brazos y viejos cactus en el sonido del desiertotemplado.
¿Quiénes fueron las personas que apoyaron a tu acercamiento en el teatro en la Paz? Y en este momento de tu internacionalización actoral ¿Qué relevancia tiene para ti este tipo de redes de apoyo?
Pues mis padres en sí han sido las únicas personas que realmente me han apoyado en mi camino por el arte teatral. Y, sinceramente, tiene toda la relevancia del mundo. Ellos articulan mi mundo desde que fui concebido como un proyecto de paternidad por ellos, hasta que me han dejado ser libre en mis decisiones, siempre presentes tanto económica como emocionalmente a sus posibilidades. Si bien han existido otras personas en el camino que puedo considerar como pilares en este proceso (maestros, amigxs, compañerxs de trabajo, autoridades institucionales), sin duda son mis padres los más grandes en este camino.
¿Por qué es necesaria la movilidad en el momento de formación profesional? y para ti ¿Cómo se ha ido desarrollando ese proceso?
La movilidad lo es TODO para el proceso creativo de una persona que se dedica al teatro. El teatro en sí mismo es MOVIMIENTO entendido como acción, una cosa que va “de un lado a otro” de “punto A al punto B” en todos los aspectos: los actores se mueven en escenario; el teatro como arte temporal se mueve de un inicio a un final, pero también dramáticamente se mueve en sus elecciones de progresión de la acción dramática o narrativa; también nos movemos en las giras, nos movemos -espectadores y actores- de “cierto lugar” de la ciudad hacia el teatro, se mueve la tramoya, se mueven los técnicos, se mueve el sonido por el espacio y las luces se transforman así mismas y todo lo que tocan; el espectador aparentemente en la oscuridad pasiva de la sala teatral también se mueve, en sus adentros, aunque sea de hartazgo y aburrimiento, se mueven los boletos de mano en mano, se mueven los telones, se mueven las manos en el aplauso (si es que lo hay)…Me dedico a “lo que se mueve” y se ha desarrollado moviéndose a veces poco, a veces abruptamente, pero siempre en movimiento.
¿Qué sensación tienes hoy del proceso de creación de tu perfil como actor, performer, dramaturgo, director y docente?
Soy una persona con síndrome del impostor nivel grave, entonces ha sido complicado para mí asumir cierto camino dentro del arte teatral como algo que viene directamente de mis capacidades. Siempre siento que no pertenezco. Más bien mi “batalla” siempre ha estado encaminada del primer paso que es “creérsela” es decir: tener fe en ti. El teatro no es camino fácil para la falta de autoestima.
¿Cómo fue el proceso más desafiante de la creación del unipersonal biodramatico VIH O+? ¿Quiénes te ayudaron a superar el desafío?
Pues en sí lo más desafiante fuer trabajar con personas no actores para la versión argentina de la obra “VIH(VO)”. Si bien en ese momento yo aún no hacía “pública” mi condición como persona viviendo con VIH – y abrirme a la visibilidad era desafiante y problemático – lo fue aún más trabajar con personas que no fueran actores: el proceso de montaje, de memorización de texto, de marcaje, etc. Fue desafiante y bello. Ahora, para la versión en solitario que hice de la obra donde solo abordo mi historia – “VIH(VO) 2.0” – lo complicado estuvo justamente en exponerme yo en solitario en escena, en aceptar que mi historia era lo suficientemente potente para sostener un montaje teatral en sí misma. ¿A quién le interesa mi historia? ¿Cuál es su diferenciador entre otras, desgraciadamente, cientos, miles de historias de hombres homosexuales en edad promedio viviendo con VIH? ¿Por qué expongo “tanto”, cuál es la necesidad de vulnerarme tanto, de volver a repetir lo duele una y otra y otra vez? Este proceso lo pasé “solo”, vaya, nunca hubo “alguien” en concreto, sino más bien una red. La red que yo mismo creé de “apoyo”, de paño de lágrimas, de expositor de todas las desventuras incontables en escena (porque sí, a pesar de decir mucho, hay cosas que no me atrevo a decir en esta intimidad falseada, escogida, paradójicamente pública, vergonzosa, descarnada), de compañeros de copas, de resiliencia, de hombro sólido, de madero ardiendo en medio de la noche. Y seguro estoy que nadie “intentó” hacer una red de apoyo. Muchas veces fue hasta en silencio, en mis adentros diciendo: “No estoy solo, tengo estos ejemplos”. Gracias Mariana Iacono, Lucas Fauno, Ricardo Cuyul, Katlin Arce, Laura Castro.

Comparte algunas de las reacciones que recuerdes que ha tenido presentar esta obra de teatro
En sí han sido muchas experiencias diversas. Desde las personas que sienten mucha empatía hasta los que sienten rechazo por el tema o por la narrativa. Desde quienes se conmueven y lo ven como un espacio para también contar sus intimidades hasta quisiesen salen corriendo por no soportar la desnudes (muchas veces propia) que conlleva este tiempo de acercamiento escénico.
Muchas personas con VIH no visible se han acercado a la propuesta como un puente también de poder ver reflejadas sus propias historias, con sus aristas, con sus propias vertientes anecdóticas para crear un puente humano entre el acontecimiento teatral y quien lo hace accionar.
¿Quién en la relación espectador-Federico reivindica la condición VIH, al participar del espacio íntimo de representación? ¿Cuál es tu intención al representar el momento de la infección? Describe la audiencia ideal para este espectáculo.
La relación espectador-ente escénico es simbiótica, entre ambos, en el conglomerado y amasijo humano que se entrelaza ambos reivindicamos lo que haya que reivindicar sobre la cosa. Sobre ese virus humano que todos compartimos en ese momento. Porque durante “VIH(VO)” todos tenemos VIH. Es una transmisión de virus colectiva. Virus humano, de la gente, virus emocional, virus discursivo, virus verborréico, virus escénico: contagiar a todos de VIH por un momento es la consecuencia de hablar del proceso biológico infeccioso emocional social del VIH.
Audiencia ideal es todo aquel que sea humano en edad suficiente para entender o experimentar lo que es la interacción sexo-afectiva entre seres humanos, porque el VIH es un virus, como su nombre lo indica, HUMANO.
¿Cuál fue el mecanismo por el cual accediste a integrarte a la Compañía Nacional de Teatro?
Por la convocatoria bianual que lanza el PRAGEI (Programa de Residencias Artísticas de Grupos Estables del INBAL) para formar parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro (CNT).
¿Qué opinión te genera que seas el primer actor en tu entorno de crianza, primer actor integrante de la CNT originario de la Paz, Baja California Sur, el primer actor de una compañía de teatro institucional activista en VIH, parte del elenco de la puesta en escena Los empeños de una Casa en la Compañía Nacional de Teatro?
La verdad yo no considero “activista VIH” porque no pongo todo mi hacer en ello, ni con esa intención. Yo hablo solamente mi experiencia viviendo con VIH, si eso mueve algo, de la manera que eso sea, es bienvenido. Mi enfoque está más en ser un creador escénico integral, sin casarme con solo una versión actoral o discursiva de mí mismo. Así es, de alguna manera mi compromiso como actor en una institución como la Compañía Nacional de Teatro, donde montamos “Los empeños de una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz con adaptación de Aurora Cano (quien también es la directora del montaje así como la directora artística de la CNT); es una obra maravillosa con números musicales de boleros, poesía de Sor Juana y la representación de la comedia con un toque de karaoke. Trabajar con Aurora, quien tiene una gran trayectoria como directora, actriz, productora y más, es una gran experiencia como actor de la CNT trabajar con tu directora en una obra que tiene tanta entrega y talento en todas sus áreas tanto creativas, de realización, diseño, actoralidad, música, dirección, adaptación es puro crecimiento actoral del disfrutable.
Fechas y sedes de las próximas temporadas y giras de Los empeños de una casa y La conversión del diablo como parte del elenco de la CNT:
- “Los empeños de una casa” del 13 al 30 de marzo en el Teatro de las Artes en el Centro Nacional de las Artes (CENART) en CDMX, además de una gira por España en junio-julio.
- “La conversión del diablo” tendrá funciones en Budapest, Hungría, 29 y 30 de abril.
Muchas gracias por continuar hasta el final, fantaseo con que un día el mensaje del Día Mundial del Teatro se le encargue a este destacado actor, dramaturgo y alquimista teatral mi admirado Federico Lozano Castro.

 *Egresada de la Facultad de Teatro por la Universidad Veracruzana actualmente se desempeña como docente en el Colegio de Veracruz y en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Promotora de lectura de escritoras mexicanas y cuenta cuentos.
*Egresada de la Facultad de Teatro por la Universidad Veracruzana actualmente se desempeña como docente en el Colegio de Veracruz y en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Promotora de lectura de escritoras mexicanas y cuenta cuentos.