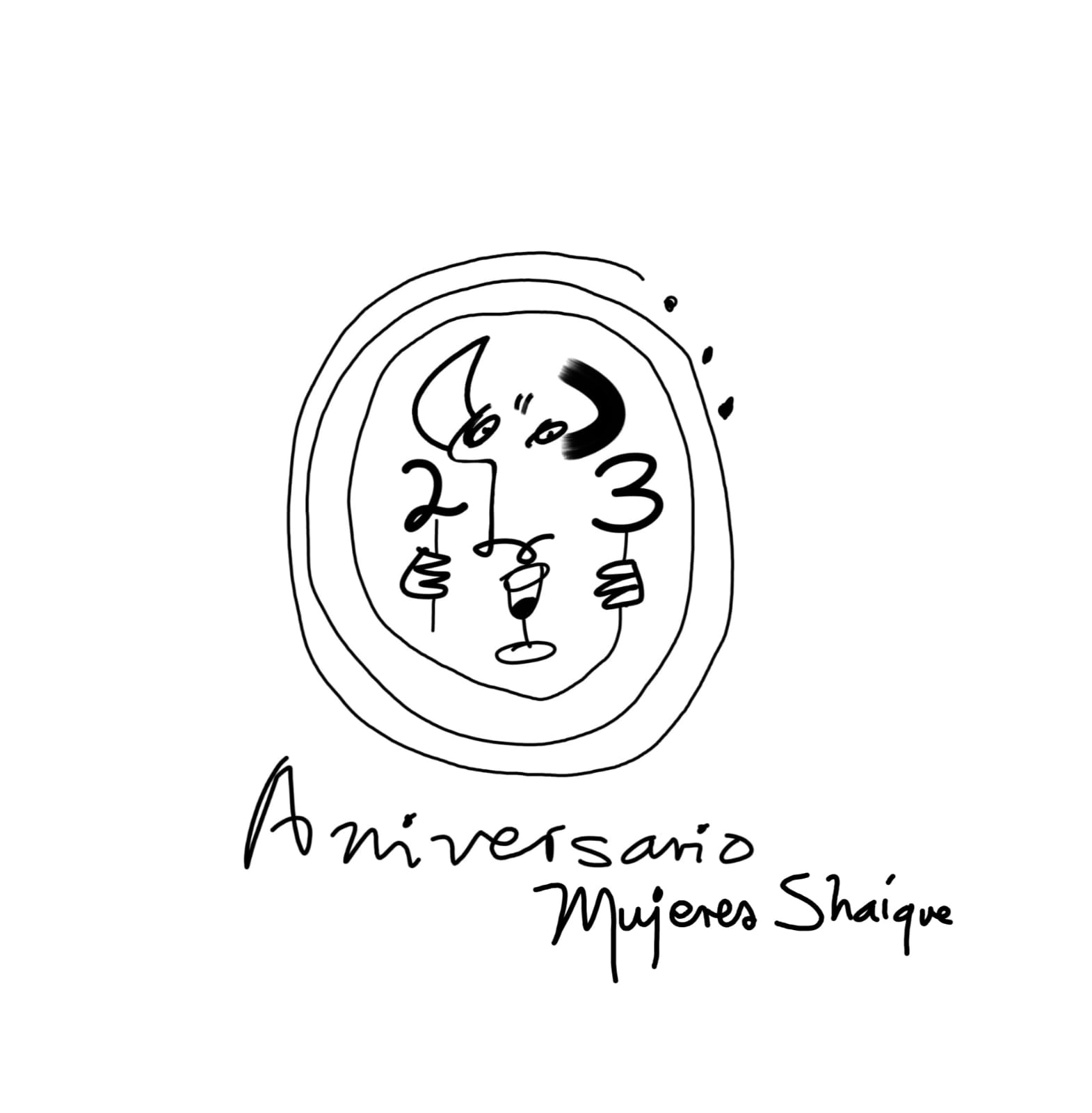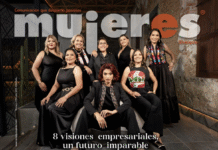Aranza Hernández Gómez*
XALAPA, VER.- Si dirigimos nuestra mirada hacia el arte mexicano de la década de los 70, sería casi imposible tratar de comprenderlo sin tener presente los conflictos sociales, políticos, económicos y culturales que se experimentaban en el país, aunado, al conjunto de cambios como el acelerado crecimiento demográfico, el desarrollo de nuevas tecnologías, y el creciente individualismo entre las y los habitantes. Por ejemplo, tan sólo 2 años antes de iniciar dicha década, México vivió una de las masacres estudiantiles más graves y que hasta el día de hoy no se olvida: el 2 de octubre de 1968.

Como respuesta a estos cambios y problemáticas, en el campo de las artes plásticas, se forma la llamada Generación de los Grupos, la cual, consistió en una serie de colectivos de artistas con intereses en común que se dedicaban a la experimentación y producción de obras, en su mayoría, desde un activismo político explícito en defensa de los movimientos estudiantiles y obreros. A la par de esta formación, aparece la tercera ola del feminismo como movimiento, pero también, como una manera de enfrentar lo político en el arte. Es así como las mujeres artistas comienzan a tomar presencia y visibilidad en un campo mayormente masculino, de tal forma, que, desde lo colectivo, se origina el grupo Polvo de Gallina Negra y desde lo individual, se subraya la consigna Lo personal es político.
Por lo anterior, en esta columna me propongo escribir acerca de 2 fotógrafas que considero indispensables al narrar la historia del arte mexicano y el arte feminista, y cuya obra me parece no sólo de una calidad estética impresionante, sino también, con un carácter conceptual y político muy fuerte: Lourdes Grobet y Yolanda Andrade.
Lourdes Grobet nació en 1940 en la Ciudad de México. Su padre fue un atleta de alto rendimiento, dedicado al ciclismo. Este dato es importante, ya que, cuenta ella, que creció rodeada de un lenguaje y elementos visuales propios del campo deportivo: gimnasios, pesas, mancuernas y cuerpos fuertes y musculosos. Cuando era niña observó las primeras transmisiones de lucha libre en la televisión, y quedó completamente atraída y fascinada ante la expresión corporal y social de esta actividad, sin embargo, su padre no le permitió verlas en vivo bajo el argumento de ser algo violento e inadecuado para una mujer, puesto que el público era mayormente masculino debido a los roles de género determinados en aquella época.

Después de estudiar Artes Plásticas en la Ibero y decidir que quería dedicarse a la fotografía, Lourdes se acercó a las arenas de la lucha libre mexicana para comenzar lo que sería uno de sus proyectos más importantes, tanto para su desempeño como profesional de la fotografía, como para el registro de esta expresión icónica de la cultura mexicana.
En ese marco, me parece muy importante destacar que Lourdes no sólo se enfocó en documentar la lucha como evento en el espacio público, sino también, desde la esfera de lo íntimo, cuestionando y mostrando quienes eran esas y esos luchadores cuando se quitaban la máscara. Se enfrentó con estilos de vida de lo más cotidianos: madres cuidadoras, meseros, maestros, en pocas palabras, personas que tenían empleos alternos, pues no vivían sólo de la lucha.
Por otro lado, hay que destacar que a Lourdes le parecía importante y necesario mostrar dicotomías al interior de la lucha libre, por ejemplo, luchadores que construyen una figura ruda y furiosa, pero que podían ser amorosos y tiernos con sus seres queridos.

Por ello, cuando Lourdes hablaba del arte feminista, mencionaba que: “[…] el trabajo documental sobre la lucha libre que he hecho por varios años me enseñó no sólo el valor y uso del cuerpo, sino que las mujeres luchadoras me dieron otra perspectiva sobre el feminismo. Aprendí que la mujer mexicana no clasemediera tiene otras expectativas sobre su género” (2001, p. 290). Tal reflexión de Lourdes evidencia un posicionamiento ético-político como respuesta a un arte feminista de la época que estaba influenciado por el movimiento europeo, el cual, centraba su mirada en mujeres blancas y de clase media, y dejaba de lado todas las otras formas de ser mujer y todas las opresiones y situaciones que atraviesan estas categorías, tales como: la raza, la clase, el trabajo doméstico, el trabajo sexual, etc.
Por otra parte, Yolanda Andrade nació en 1950 en Villahermosa. En 1968 se muda a la Ciudad de México con la ambición de aprender sobre las artes. Antes de adentrarse en la fotografía, estudió teatro. En sus fotografías es notorio el interés y la influencia de esta disciplina porque destaca la idea de la máscara, presente en las personas retratadas que muchas veces juegan con su identidad a través de lo performático.
A partir de 1975 y durante las dos décadas posteriores, Yolanda realizó un trabajo muy importante e impresionante, ya que documentó a la comunidad LGBT y la escena del momento. Recordemos que, en ese contexto social y político, apenas aparecían los primeros grupos que luchaban abiertamente por sus derechos. En 1971 se forma el Frente de Liberación Homosexual, y 7 años después se llevó a cabo la primera marcha LGBT en nuestro país.
Por ende, considero que la mirada de Yolanda me parece destacable por su cualidad sensitiva y humana, ya que, en aquella época, retrataba a personas de la comunidad bajo la lógica de la empatía, resaltando a su vez, rasgos como el maquillaje y el vestuario, pero también, logrando imágenes desde la cotidianidad. De tal forma, diremos que en los años 70 era una acción política muy detonante -aunque peligrosa- el demostrar que las, los y les integrantes de la comunidad podían tomar el espacio público y apropiarse de él, por lo cual, sus imágenes son un aporte al estudio sobre la relación entre la ciudad, la cultura popular, el cuerpo y el género.
En síntesis, Lourdes y Yolanda se destacan como fotógrafas en un contexto de agitación social y política, pero que también, dio lugar a nuevas formas de expresión artística. Su trabajo continúa siendo muy relevante con base a su función de documentar y desafiar la realidad, y forman parte de un extenso listado de mujeres artistas en nuestro país. Para conocer más sobre ellas, invito a las y los lectores de la Revista Mujeres Shaíque a visitar nuestro proyecto Morras Creativas (@morras.creativas en Instagram), el cual, consiste en un archivo ilustrado de artistas mexicanas realizado en colaboración con amigas y colegas.
*Estudiante de Artes Visuales en la Universidad Veracruzana. Coordina el proyecto Morras Creativas, un archivo ilustrado de mujeres artistas en la historia del arte mexicano.