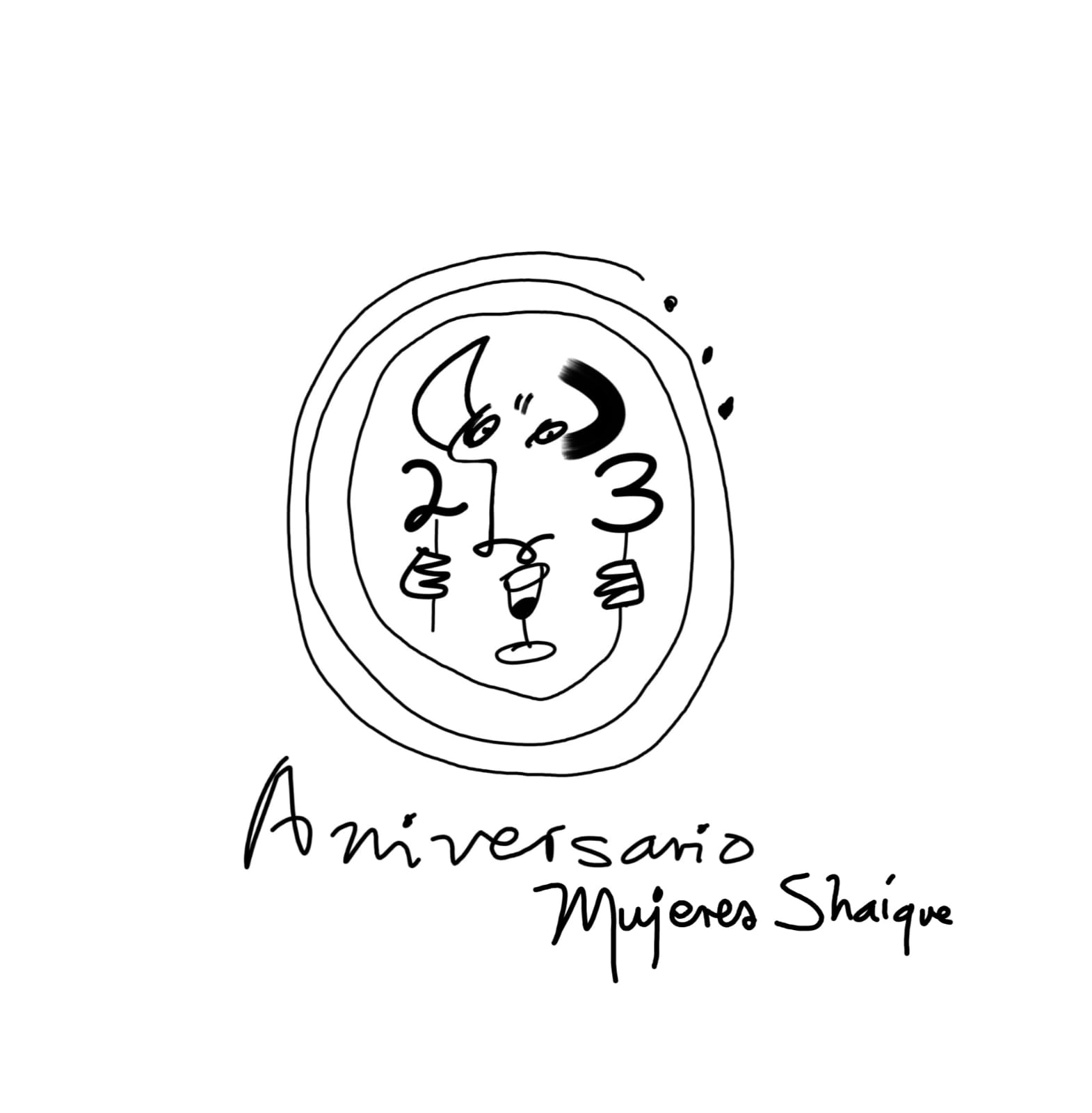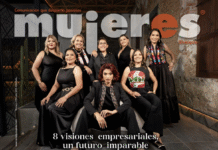Socorro Leticia MENDOZA GENIS*
TUXTEPEC, OAX.- Un producto artesanal posee dos naturalezas fundamentales: la primera, al ser creado para cumplir una función dentro de la sociedad, como depositario del patrimonio cultural de la comunidad que lo genera, y la segunda, cuando el artesano crea ese mismo objeto para el mercado. En esta segunda modalidad, toma la forma de mercancía o producto cultural. Como mercancía, los objetos tradicionales siguen conservando el valor simbólico que los caracteriza, pero al encontrarse fuera de su contexto social, carecen de los usos y valorizaciones que la comunidad les otorga.
Un huipil no solo es una prenda de vestir dentro de la etnia. “Este huipil —nos dice Martha Gregorio, artesana de Rancho Grande, Valle Nacional— me lo entregó mi suegra cuando me fueron a pedir, así se acostumbra en mi comunidad. Y cuando me casé, vestí el huipil de gala que mi mamá me bordó para esa ocasión”. Estos usos y funciones sociales que cumple la indumentaria en las comunidades hacen que la iconografía, la forma de elaboración y los materiales empleados posean un significado que se pierde en el mercado. Colocado en un puesto de venta, la misma prenda de referencia está sujeta a la oferta y la demanda, a las rebajas, promociones y regateo de los consumidores; algo que en las comunidades originarias no existe.

Si en el mercado confluyeran sólo productores tradicionales, la cuestión sería menos grave, pero no es así, en el mercado concurren todo tipo de oferentes que buscan la comercialización de sus productos. Ante una demanda creciente de la artesanía textil ya sea por moda o turismo y también ante la falta de conocimiento de la naturaleza de la prenda artesanal por el consumidor, cuyo único parámetro de decisión es el precio, diversos productores se han encargado de introducir una gran cantidad de prendas que copian los diseños, iconografía, formas y colores de la indumentaria tradicional. Sin embargo, dichas prendas que hoy inundan el mercado oaxaqueño y de otras plazas, no son producidos con técnicas tradicionales y tampoco utilizan los insumos provenientes del entorno donde se originas las piezas de artesanía.
Para reproducir un diseño textil del Istmo, San Antonino o mazateco, basta que cualquier diseñador haga un dibujo lineal con algún programa de diseño vectorial y que el mismo sea transferido al programa de la máquina bordadora, la cual a través de un cabezal múltiple, puede reproducir en un par de días, el trabajo que a una bordadora indígena le toma semanas o meses. Los hilos utilizados y las telas de soporte son en todo momento de naturaleza industrial y el resultado es algo que se asemeja a una prenda tradicional, pero a un costo mucho menor que las piezas originales. Desde talleres ubicados en el Istmo, Chiapas e incluso en Centroamérica una gran cantidad de prendas de este tipo son producidas para los mercados artesanales de Oaxaca y otras localidades con gran afluencia turística. Para el vendedor representa una oportunidad de ganar con un producto de bajo precio que se desplaza rápidamente, para los artesanos verdaderos, significa una seria amenaza contra sus productos que no pueden competir con los artículos de fabricación industrial.

De esta manera, la imitación del trabajo artesanal producido en forma mecanizada, en su mayoría de origen nacional, ha permeado a los mercados a través de los establecimientos que venden estos productos a precios muy por debajo de los costos de una verdadera prenda artesanal. Estos productos de “aspecto artesanal” los encontramos hoy en plazas, mercados y vendedores ambulantes que abordan a los clientes en los andadores turísticos. Hay todavía, mucho trabajo por hacer para darle su verdadero valor a las prendas textiles tradicionales.

 *Socorro Leticia Mendoza Genis, es presidenta de la Asociación de Artesanos del Papaloapan, A. C., lidera el proyecto Casa de las Artesanías de Tuxtepec y el NODESS “Tesoro Ancestral”, ha sido reconocida como promotora artesanal por Tala Mobile y el programa “Mexicanos de 100”. Actualmente cursa el diplomado en empresas culturales en el IVEC.
*Socorro Leticia Mendoza Genis, es presidenta de la Asociación de Artesanos del Papaloapan, A. C., lidera el proyecto Casa de las Artesanías de Tuxtepec y el NODESS “Tesoro Ancestral”, ha sido reconocida como promotora artesanal por Tala Mobile y el programa “Mexicanos de 100”. Actualmente cursa el diplomado en empresas culturales en el IVEC.