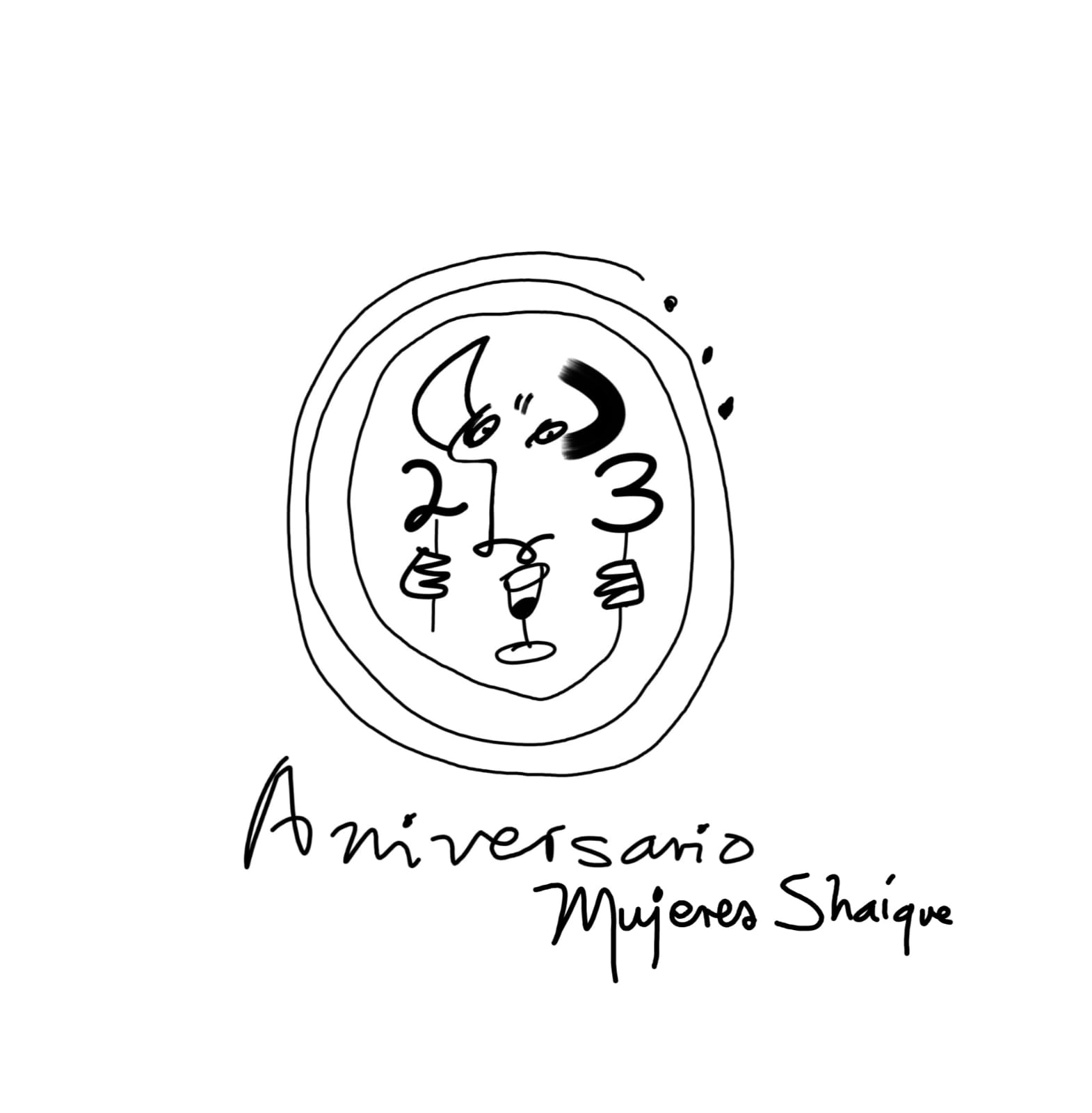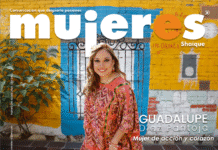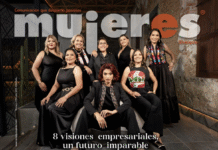Laura JAYME*
XALAPA, VER.- Escribir desde un cuerpo menstruante es un proceso de recordar que somos millones de personas en el mundo en periodo de menstruación, resolviendo y haciendo actividades productivas para otras personas desde otros intereses, en muchos de los casos pasan los días sin reconocer la necesidad del propio cuerpo de estar en quietud o en improductividad, normalizando el dolor y la enfermedad mientras hacemos uso de productos y cosas para disimular o prestar la mínima atención a un proceso natural que cíclicamente nos da la oportunidad de revisar el estatus de la salud o de generar aprendizaje de manera autogestiva.
Los saberes que la menstruación ha legado en mi vida se cruzan con los aprendizajes adquiridos por la cultura popular, adicionándole los estigmas sociales, encontrando en la literatura escasas presencias de la sangre menstrual, así que este texto pretende sumar al diálogo sobre la menstruación, un acercamiento a mí, propio proceso de emancipación y fortalecimiento de la identidad de lo femenino en la sociedad.
¿Existen modelos educativos que puedan recuperar de la experiencia de la menstruación como una oportunidad para generar comunidad escolar? ¿Es el sistema educativo en media superior el espacio de incorporación a las personas menstruantes de una manera consciente y responsable? ¿Es posible contribuir desde la educación formal con estrategias para la disminución de estereotipos sociales que estigmatizan y oprimen el cuerpo de las personas menstruantes?
Analizaré algunos de los procesos sociales que he percibido a partir de la menstruación y como desde el área de la educación puede dotarse de un enfoque sustentable apoyándome en la teoría de las pedagogías sensibles para revisar desde el concepto corpografía la des-incorporización de las personas menstruantes en la educación básica y media superior.
El objetivo del presente texto es visibilizar desde la experiencia, la incorporación de las personas menstruantes a una calidad de vida alternativa donde se estimule la creatividad y el sentido de pertenencia.
El posicionamiento teórico-metodológico que se supone corresponde a las teorías de las pedagogías sensibles, desde estas se reconocen las siguientes dimensiones analíticas:
a) saberes y estigmas sociales
b) economías e incorporación social
c) afectos y emociones
e) inclusión y estereotipos sociales
Durante el verano del 2021 Poppy Tylor realizó una investigación donde invitó a estudiantes de nivel medio superior en Reino Unido a contestar una encuesta sobre los periodos menstruales, los resultados no le sorprendieron, pero no por eso dejan de ser una pena revelar la insuficiencia en la información en el sistema educativo, ya que 1 de cada 5 participantes no sabía nada sobre el periodo hasta que comenzó a menstruar, esta investigación también visibilizó que cuando las necesidades menstruales no están satisfechas pueden crearse barreras para el acceso a la educación y al empleo.
Recuerdo los días en la secundaria cuando esperaba la llegada de mi primera menstruación había emoción y mucha ansia de que sucediera, irónicamente no recuerdo como fue ni que es lo que sentía cuando sucedió así que al escribir sobre menstruación me invito a seguir revisando cuál es la información que se nos proporciona fuera de la escuela, en casa mis hermanas no hablaron del tema y mi mamá solo me dijo que tenía que usar toallas desechables y retirarlas cada vez que me sintiera muy incómoda, pero esos artículos siempre me han parecido incómodos al punto de que me causan irritación en la piel entonces mi madre me recomendó usar otro producto para aminorar el malestar en la piel, en la presencia de mi padre o hermanos el tema era un tabú y mis hermanas que también eran adolescentes se sentían muy incómodas de reconocer que estaban teniendo un periodo menstrual, como fuimos cuatro mujeres en casa la economía fue un tema que se volvió en un problema, ya que tuvimos épocas en las que acceder a una toalla desechable significaba un privilegio o el sacrificio de la calidad de los alimentos de ese día, cuando mi papá nos llevaba al supermercado por la despensa mi madre nos movía aparte al pasillo de productos de higiene femenina, nos enseñaba a seleccionar un empaque y luego con discreción lo colocábamos en el carrito, recuerdo un momento incómodo y al mismo tiempo de complicidades con la mamá y las hermanas donde mi papá hacia como que no veía el empaque que él pagaría en caja, los empaques de colores de todas las tonalidades menos del color de la sangre han sido brillantes difíciles de ignorar, como cuando la sangre deja huella en tu ropa o en la silla donde estuviste sentada; los colores del cuerpo menstruante se manifiestan como la necesidad de ser atendidos y acompañados.
Conforme fui creciendo mis amigas sufrían cólicos, mis hermanas también, todas mis tías y las vecinas definitivamente en su periodo menstrual no salían a jugar ni acudían a la escuela; solo faltaban mis cólicos para unirme al club de las personas que dejaban de jugar, dejaban de salir y se quejaban del dolor por la menstruación para algunas personas son “los peores días” incluyo para las que no reglan usan sin reparo el “andar en sus días” como si con esa frase tenemos que es entender que nos enfrentaremos a periodos de mal humor y aumento del nivel de autocrítica e irritabilidad, para la cultura popular se convierte en histeria temporal de la condición femenina; el acoso sobre las personas menstruantes se extiende hasta la escuela donde algunos docentes de educación física como trabajadoras sociales separan las actividades de las mujeres de la de los hombres, delegando a las adolescentes y niñas la responsabilidad de mantener el periodo menstrual en un entorno de comunicación cerrado y privado; en más de una ocasión se le permitió a las compañeras que se quedaran echando porras sentadas con las piernas cubiertas por sus chamarras por solicitud de los maestros. La actitud de estigmatizar el periodo menstrual se perpetúa en la escuela[1] donde no hay valores negativos hacia la educación menstrual por el simple hecho de que no existe información y mucho menos modelos de evaluación, catalogando la educación menstrual en el campo de la información sexual y de reproducción humana, temas que desde 1974 forman parte de los contenidos revisados por la educación pública en nuestro país a los cuales les urge actualización y diversificación en sus materiales didácticos.
Al compartir mi memoria sobre los primeros días de mi periodo menstrual compruebo cuáles de esos discursos o aprendizajes he superado o perpetuado, según Jordi Planella es necesario revisar desde las pedagogías sensibles la epistemología sobre la corpo-mirada, la historiografía somática, la antropología del cuerpo, la fenomenología del cuerpo[2] Y nos guste o no, “la educación tiene demasiado que ver con ese juego de in/exclusiones sociocorporales”. Pues es justo el cuerpo el objeto que le permite a una persona menstruante incorporarse o des-incorporarse, estar corporalmente en la sociedad, sentirse identificada con una comunidad o bien estar fuera de ella.
Con estos procesos de des-incorporación de las personas menstruantes es posible generar un grupo de consumo aparte, no es el interés de las marcas de productos de higiene femenina la creación de una comunidad identificada por la diferencia de menstruar, porque un cuerpo menstruante tiene que pagar por el defecto de romper el tiempo productivo.
Hablar del cuerpo en las ciencias humanas y sociales se ha convertido ya en la contemporaneidad en un hecho normalizado (especialmente en los últimos diez años), fruto de un interés particular de disciplinas como la antropología, la sociología, la filosofía, la historia, la pedagogía, la literatura y la lingüística, entre otras. A partir de los trabajos que se han producido en esos campos disciplinares de saber, se trata, tal como pone de manifiesto el Dictionnaire d’analyse du discours, de que los cuerpos pasan a ser actantes: «En lingüística, esta noción se inscribe en el marco de la frase; los actantes son seres o cosas que participan en el proceso».
Para los procesos de consumo las personas menstruantes tenemos una presencia pasiva y conducida, mientras que para los procesos de enseñanza y aprendizaje no somos presentes, ya que la educación menstrual sigue siendo revisada por comentarios indolentes y estigmatizantes, poder mirar desde otro enfoque los procesos de incorporación de las personas menstruantes para no perpetuar estigmas sociales. “La práctica de esta apuesta pedagógica conlleva liberar del cautiverio a un cuerpo dolorido por la disciplina normalizadora que busca paralizarlo y oprimirlo para luego «descubrir-se», «conquistar-se» en la tesitura de la experiencia.”
Jordi Planella confirma que la historia educativa es una historia corporal, donde somos cuerpo y de este modo un sinfín de narrativas nos cruzan por el cuerpo, creando una corpocartografía que da cuenta del encuentro de estos cruces, así como de la resistencia de cuerpos opresores y cuerpos oprimidos en las aulas escolares.
Son las pedagogías corpofóbicas las que analizan el desprecio superponiendo las mentes, materializando la desaparición ritualizada del cuerpo.
Transformar la narrativa con a que vivo mi menstruación ha sido uno proceso de autoconocimiento y recuperación de saberes que me mantiene inspirada, incluso afectando mis procesos creativos para volcar las reflexiones en el nivel artístico teatral, así como en el analítico social, mis conversaciones y sentimientos por la menstruación me agradan y enorgullecen.
**Laura Jayme Barrientos es teatrista egresada de la Universidad Veracruzana desde el año 2012 trabaja en la administración pública y en la promoción a la lectura, actualmente es docente del Colegio de Veracruz y también directora de Actividades Artísticas en la Secretaría de Educación de Veracruz.